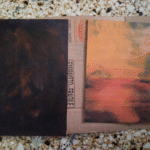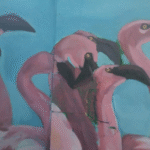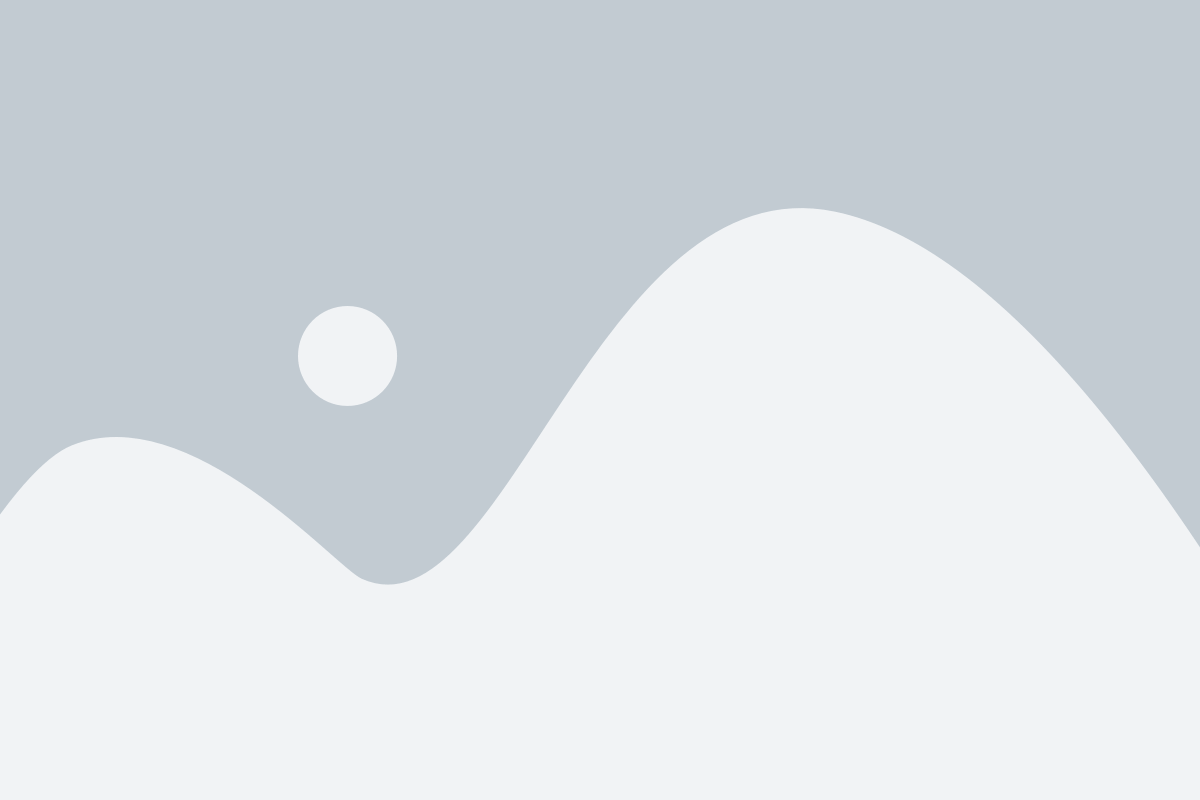Aún desconozco el motivo que me llevó a apartar mis planes y la ruta que había trazado para mi vida. No sé muy bien si la idea prima radicaba en distanciarme de todo o en aproximarme más aún. Fuera cual fuere, considero que hay trayectos que uno emprende con la esperanza de encontrar algo nuevo, y otros —la mayoría, sospecho— en los que el hallazgo principal es una forma distinta de ver lo que uno lleva consigo. El programa de los Cuerpos Solidarios Europeos se presentó ante mí como una posibilidad real de movimiento físico, emocional, vital—, y en ese entonces, eso era suficiente. Lo cierto es que, más allá de esa motivación difusa, decidí lanzarme. No fue una decisión tomada como escape, sino como una apuesta. En un contexto donde el sector cultural a menudo se siente inestable y cuesta imaginar caminos sostenibles, vi en esta beca una oportunidad concreta: un espacio para compartir lo que llevo dentro —mis ideas, mis inquietudes, mis conocimientos— y ponerlo al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Pero también, y con la misma importancia, para aprender de personas con recorrido, desde la práctica, en un entorno donde el intercambio es el motor. Sentirme útil, conectado, realizado: eso buscaba. Y eso, poco a poco, fui encontrando.
En un mundo en el que la profundidad pasa desapercibida de tanto ver sin mirar, el arte se convierte en un modo de recuperar lo que parece extraviado: el sentido, la materia, la huella. Lo comprendí en Grecia donde se reveló la fragilidad de todo lo que daba por sabido. Los meses que siguieron me llevaron por trayectos inesperados, pero de algún modo, todos ellos orbitaban una misma inquietud. Aprendí —o empecé a intuir— que vivir del arte no es sólo una cuestión económica, sino ética y espiritual: ¿Cómo no ceder al brillo superficial de la estabilidad? ¿Cómo seguir confiando en lo que no promete retorno inmediato, pero sí resonancia duradera?
En ese contexto nació una de las experiencias más dulces que viví: impartir clases de arte y creatividad a niños en riesgo de exclusión social. Niños a quienes el sistema ya había dejado de mirar con interés, y cuyas miradas devolvían una mezcla de desconfianza, desinterés y una leve, casi imperceptible, esperanza. No era fácil. A pesar de no compartir el mismo idioma, la escasez de materiales y la dificultad para sostener su atención, construimos un espacio para imaginar otra forma de habitar el mundo.
La organización de la exposición por el 25º aniversario de ESN EN ROI me hizo comprender que la cultura no se sostiene solo con talento, sino con tiempo, estructura y trabajo colaborativo. Puso en valor todo lo que habitualmente permanece oculto: el esfuerzo colectivo. Cada elemento expuesto llevaba implícita una pregunta: ¿Qué narramos cuando hablamos de nosotros como comunidad?
Más adelante, impartí un taller de carpintería e imprimación a jóvenes voluntarios europeos. Una actividad aparentemente técnica, pero cargada de gestos fundamentales.
Enseñarles a preparar una superficie era hablarles de la necesidad de cuidar los comienzos. De entender que todo acto creativo requiere un tiempo previo, casi ritual, donde se prepara el soporte. Hablamos de pigmentos, de texturas, pero también de paciencia, de lo invisible que sostiene lo visible. Y entonces llegó quizá el proyecto más arduo: el mural del parque Karatasou. Al final de un jardín, pasando por un huerto, había una caseta construida con madera maltratada por el tiempo y el clima. Fue en ese lugar, entre la naturaleza, botes de pintura y la soledad donde aprendí que el arte no siempre responde a la pregunta “qué quiero decir”, sino a otra más sutil y urgente: “desde dónde estoy diciendo”. Y ese desde dónde se impone con fuerza cuando uno llega como extranjero, como cuerpo en tránsito que aterriza en un contexto que no le pertenece pero al que decide abrirse. No se trataba de un acto decorativo simplemente, sino de entablar un diálogo: ¿Qué necesita este espacio? ¿Qué puede aportar un trazo a quienes lo cruzan a diario sin detenerse?
Pero no se puede hablar del arte y de los procesos creativos sin hablar del sistema que lo contiene —o lo estrangula. En Europa, como en tantas partes, el artista joven está atrapado entre la vocación y la supervivencia. Se espera que produzcamos sin cesar, que generemos contenido, que nos promocionemos, que aceptemos condiciones inestables como parte natural de nuestro oficio. En esa lógica, proyectos como el del Cuerpo Solidario Europeo aparecen como oasis momentáneos. Nos permiten crear sin la ansiedad de la retribución inmediata. Nos devuelven la posibilidad de trabajar por el simple hecho de creer que eso que hacemos importa. La organización de eventos, la participación en festivales, la exposición individual, la escritura regular de artículos no eran tareas superpuestas, sino extensiones de una misma búsqueda: cómo situar la mirada en el presente sin caer en el cinismo ni en la ingenuidad. Hablar de arte hoy —más aún, hacer arte hoy— implica enfrentarse a una doble exigencia: la de sostener una práctica personal honesta y, al mismo tiempo, la de insertarla en un tejido social cada vez más desgastado. A veces pienso que lo más valioso de este tiempo no fue solo lo que surgió a través de mis manos, sino lo que se transformó en silencio dentro de mí. No era solo cuestión de aplicar lo aprendido, sino una manera distinta de existir en el mundo: atento, disponible y agradecido. Descubrí que hay gestos que no necesitan ser vistos para sostenerlo todo.
Que hay una esperanza que estaba antes de que yo llegara, y que seguirá después. Que el arte comienza cuando uno se atreve a ser, sin esconderse.
Puede que por eso este trayecto no haya sido una huida ni una búsqueda en el sentido convencional, sino una vuelta involuntaria —casi inevitable— a esa zona opaca donde lo esencial, lo que verdaderamente importa, se obstina en mantenerse, incluso cuando todo lo demás ha empezado a mostrar sus fisuras, a resquebrajarse. Porque hay cosas que no se van, solo se esconden detrás del ruido.